Menú Principal:
Vassaux Pharmaceuticals Site
La Bacteria
Productos > Gastricid > Helicobater Pylori
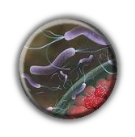
Helicobacter Pylori
La Bacteria Que Más Infecta Al Ser Humano
Manuel Hernández Triana
Doctor en Ciencias Médicas. Especialista en Bioquímica Clínica. Investigador Titular.
Resumen
El Helicobacter pylori afecta al 50 % de la población mundial. Esta bacteria ha sido identificada como el agente causal de la úlcera péptica y se ha clasificado además como carcinógeno tipo I. Como resultado de su interferencia con la secreción de ácido por el estómago, esta bacteria es capaz de generar deficiencias en la absorción de nutrientes que pueden comprometer el estado nutricional de los individuos afectados y vincularse con la aparición de manifestaciones carenciales o con el agente causal de enfermedades crónicas. Como una alternativa para los métodos de diagnóstico se propone en la actualidad el uso de isótopos estables y radiactivos idóneos para su identificación. El tratamiento de erradicación además de costoso puede ser inefectivo, generar reacciones adversas en los pacientes o cepas resistentes a los antibióticos, por lo que los estudios de búsqueda de una vacuna para terapéutica y prevención centran la atención de las investigaciones actuales.
Helicobacter pylori (Hp) fue inicialmente observado en pacientes con gastritis, pero desde su descubrimiento se ha asociado, no solo con esta afección, sino también con úlcera péptica, linfomas y adenocarcinomas gástricos. En los países en desarrollo se estiman cifras de contaminación que resultan alarmantes. La vía de contaminación más probable es la oral y se le atribuye un papel fundamental a las aguas de consumo contaminadas.
Las manifestaciones gástricas son las más evidentes en la infestación por esta bacteria y existe una gran contradicción sobre el hecho de aceptar que una bacteria patógena infecte al ser humano durante toda su vida sin que esto tenga otras consecuencias que las locales relacionadas con afecciones gástricas. Una posible hipótesis sobre secuelas aun no descritas de la presencia gástrica de esta bacteria se refiere a la posible interferencia con la absorción y utilización de vitaminas del complejo B involucradas en el metabolismo de la homocisteína, la cual generaría un incremento sostenido de sus niveles en sangre y afectación del endotelio vascular. Por esta vía existiría un primer y asombroso punto de entrada para una discusión que no resulta infrecuente en la literatura actual y que consiste en el enfoque infeccioso del agente causal de arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, enfermedades crónicas que encabezan las listas de mortalidad.
Las vías terapéuticas de erradicación del Hp existentes se convierten cada vez en menos confiables a causa de su inefectividad, reacciones adversas, elevado costo o la aparición de cepas resistentes a los antibióticos. Las nuevas estrategias se concentran en la utilización de antígenos de Hp combinados con adyuvantes atenuados de cepas de Salmonella que puedan generar niveles suficientes de anticuerpos. Para ello resulta previamente necesario clasificar exactamente la cepa circulante sobre la cual se debe centrar la atención en la elaboración de vacunas.
Aislamiento. Características generales
Hasta finales del siglo xx los científicos consideraron al estómago como un ambiente hostil para el crecimiento bacteriano. Por primera vez en 1975, la gastritis se asoció con la presencia en la mucosa gástrica, de una bacteria gramnegativa. En 1983 B.J. Marshall y J.R. Warren cultivaron de la mucosa gástrica humana un microorganismo gramnegativo, microaerofílico y de forma espirada y estudiaron su asociación con la inflamación del aparato gastrointestinal. El microorganismo cultivado fue previamente incluido en el género Campylobacter, con el nombre de Campylobacter pylori, pero más tarde se insertó en el nuevo género Helicobacter, donde además de Hp, se encuentran al menos otras 11 especies que han sido aisladas de la mucosa gástrica e intestinal de otros mamíferos. Después de este resultado se produjo su aislamiento, caracterización y cultivo. Tres años después ya se presentaron 80 artículos científicos en la reunión de la Sociedad Americana de Gastroenterología.
El Hp es un bacilo multiflagelado gramnegativo y microaerofílico que vive en la capa de mucus del estómago, donde está parcialmente protegido del ácido clorhídrico. Esta bacteria segrega ciertas proteínas que atraen a los macrófagos y neutrófilos produciendo inflamación en la zona afectada; produce además grandes cantidades de ureasa, la cual al hidrolizar la urea neutraliza el ácido del estómago en su entorno, mecanismo por el cual se protege aún más del medio externo. La bacteria segrega además proteasas, citotoxinas como interleuquinas (IL)-1-12, factor de necrosis tumoral alfa (TNF), factor de activación plaquetaria (PAF), interferon gamma (INF), especies reactivas de oxígeno (ROS), lipopolisacáridos y fosfolipasas que son las principales responsables del daño de la mucosa que genera el Hp. Muy recientemente ha sido identificado parte del mecanismo mediante el cual el Hp es capaz de sobrevivir en el medio ácido del estómago. Sachs y otros en mayo del 2000 describieron una proteína que nombraron Urel, miembro de las amidoporinas que regula la transferencia de urea del medio externo del estómago hacia el citoplasma del Hp mediante canales que atraviesan la membrana celular. Cuando el medio externo es excesivamente ácido, los canales incrementan 300 veces la cantidad de urea que entra al citoplasma del Hp y ello resulta en la suficiente producción de amonio para neutralizar el periplasma (área entre las membranas externas e interna). Si la Urel no se encuentra presente, una insuficiente cantidad de urea entra por esos canales y se genera menos amonio. Sin la capacidad para neutralizar el propio periplasma el Hp se hace vulnerable al pH del estómago. Este es su mecanismo de adaptación, defensa y sobrevivencia en esas condiciones hostiles. Los trabajos del año 2000 sobre Hp se centran en la búsqueda de la forma de generar la inhibición de la urea I.
Algunos factores de virulencia del patógeno se han caracterizado. El microorganismo produce varios factores solubles, entre los que se encuentran: la ureasa que permite la colonización en el medio ácido del estómago e induce daño en las células del epitelio gástrico, la citotoxina (VacA) que produce la formación de vacuolas en las células gastrointestinales, la proteína codificada por el gen asociado con la citotoxina (CagA protein), que al igual que VagA está fuertemente asociada con el desarrollo de las úlceras y la catalasa que permite a la bacteria resistir el ataque de las células inflamatorias del hospedero. Todas las proteínas anteriores, excepto la catalasa, son producidas por el Hp y absorbidas por el epitelio gastrointestinal, lo que desencadena un grupo de señales proinflamatorias que culminan con el reclutamiento y activación de las células inflamatorias.
Infección por Helicobacter pylori
La infección por Hp está ampliamente diseminada, su prevalencia a nivel mundial es del 30 al 50 %. Existe una relación inversa entre el grado de infección con esta bacteria y el nivel socioeconómico de la región.
En los países desarrollados, la infección por este agente patógeno es poco frecuente en niños y aumenta gradualmente en función de la edad, llegando a alcanzar niveles del 30 % de infestación a los 30 a de edad, valor que se mantiene constante a edades mayores. En los países en desarrollo, la mayor parte de sus habitantes se encuentran infectados independientemente de la edad, llegando esta infestación a valores cercanos al 70 %.
La presencia del Hp en el aparato gastrointestinal se acompaña invariablemente de manifestaciones de gastritis y en general las terapias antibióticas para erradicar el microorganismo son hoy en día el procedimiento eficaz en la terapéutica de la úlcera gastroduodenal. La asociación entre la infestación con Hp y cáncer gastroduodenal es tan estrecha que en 1994 la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) y la OMS lo clasificaron como carcinógeno de clase I dentro de los agentes causales. La erradicación del Hp de aparato gastrointestinal disminuye también considerablemente las recidivas en úlceras gastroduodenales. La prevalencia de infección por Hp es más de 2 veces superior (odds ratio 2,4 ) en hijos de madres con antecedentes de úlceras pépticas o duodenales que en madres sanas. La transmisión está completamente justificada por la frecuencia de informes sobre una mayor prevalencia de la infección en hijos de padres infectados.
Se conoce que la infestación por la bacteria suele ocurrir durante la infancia y su cuadro clínico se caracteriza por dolor abdominal, náuseas, vómitos mucosos y malestar general.
El cuadro clínico puede extenderse una semana después de la cual la sintomatología desaparece permanentemente. Esta enfermedad infecciosa, como muchas otras, puede ser asintomática hasta en el 50 % de los adultos. Una vez que la bacteria coloniza el aparato gastrointestinal humano puede producir en pocas semanas o meses una gastritis superficial crónica, la cual al paso de varios años o incluso décadas, puede degenerar en úlcera péptica o adenocarcinoma gástrico.
Helicobacter pylori, úlcera péptica y estrés psíquico
Existen pocas evidencias empíricas sobre una posible relación del estrés psíquico y la contaminación por Hp, y estas se encuentran limitadas a estudios del estrés psicológico en pacientes de gastroenterología. En sujetos con dispepsia no diagnosticada, en los deprimidos y ansiosos se detecta una menor infección con Hp. En pacientes afectados de úlcera péptica, mientras más elevados son los títulos de anticuerpos anti-Hp, menos ansiedad se detecta. Para no ignorar todos los estudios anteriores a la detección del Hp como agente causal de la úlcera péptica se ha propuesto que la contaminación con Hp y el estrés psíquico promueven la patogénesis de la úlcera por vías patofisiológicas que son mayormente aditivas y por lo tanto independientes y complementarias más que sinérgicas.
Las relaciones entre muchos de los factores clásicos contribuyentes a la aparición de úlceras pépticas y la contaminación por Hp han sido estudiadas y no se ha encontrado relación para el consumo de alcohol, tabaco, antinflamarorios no esteroideos o grupo sanguíneo O en poblaciones sin úlcera. Sin embargo, el estrés puede facilitar la evolución de la infección por Hp hacia una úlcera a causa de la hiperclorhidria gástrica, el estrés puede reducir las defensas mucosas del estómago a la invasión por Hp mediante factores contribuyentes como el hábito de fumar, o incluso la hiperclorhidria gástrica inducida por el estrés puede promover la colonización del duodeno por Hp mediante la neutralización del efecto inhibitorio de la bilis.
Helicobacter pylori y estado nutricional
En estudios con escolares escoceses e italianos se detectó una mayor infección con Hp en los niños con una baja estatura y reducido peso corporal y en niños franceses que se examinaron a causa de su baja estatura se detectó el 55 % de positividad para Hp. Otros estudios informan sobre la ausencia de asociación y hasta el presente el vínculo no se encuentra completamente establecido.
Helicobacter pylori y anemia
El Hp se propone en la actualidad como agente causal del desarrollo de la deficiencia de vitamina B en el adulto. La sola erradicación de esta bacteria es capaz de corregir los niveles de vitamina B y la anemia.
En 1999, Brieva y otros del Servicio de Neurología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, España, describieron el caso de una paciente con manifestaciones patológicas del sistema nervioso central y periférico debido a una deficiencia de vitamina B. Los motivos de consulta de la señora de 54 a fueron parestesias y debilidad en miembros inferiores, las cuales habían sido progresivas en los últimos 2 a y se presentaban conjuntamente con hipoestesia, hipoparestesia, hipereflexia distal, marcha atáxico-espástica y signo de Romberg positivo. Los estudios neurológicos fueron compatibles con una polineuropatía motora desmielinizante. La prueba de Shilling mostró un déficit en la absorción de vitamina B que se corrigió con la administración de factor intrínseco. La gastroscopia reveló una gastritis atrófica. Se encontró una contaminación masiva con Hp y Giardia lamblia. El solo tratamiento con antibióticos anti-Hp produjo una total remisión de este cuadro clínico.
Como una de las manifestaciones no gastrointestinales de la infección por Hp ha sido referida la anemia ferropénica. En 2 794 adultos daneses, los niveles de ferritina sérica se encontraron reducidos en personas con títulos elevados de anticuerpos anti-Hp. La curación de la infección por Hp se encuentra asociada con la regresión de la dependencia del hierro y la recuperación de la anemia ferropénica. El tratamiento de erradicación de la infección por Hp mejora la anemia aun en pacientes que no reciben terapia de hierro.
En 1997, Diez-Ewald y otros encontraron 54 % de prevalencia de anemia, 28 % de valores bajos de hierro sérico, 20 % de niveles bajos de ferritina y 91 % de deficiencia de ácido fólico y vitamina Ben 406 indios Bari de Venezuela. Una dieta inadecuada y una elevada contaminación con Hp fueron los hallazgos adicionales de este estudio.
La mayor parte de los estudios publicados indican, sin embargo, que los pacientes de anemia permiciosa están infectados con Hp menos frecuentemente que sus controles pareados. A pesar de ello, la infección por Hp pudiese estar presente mucho antes de la instauración de la anemia perniciosa. Por ello son necesarios estudios prospectivos sobre la infestación con Hp en el estadio de gastritis atrófica preanemia perniciosa.
Una interesante correlación entre la autoinmunidad y la infección ha sido informada en pacientes afectados de macroglo-bulinemia de Waldestrom con úlcera gástrica y autoanticuerpos de células parietales, en los cuales la infección estaba causada por el Hp.
La proliferación inflamatoria y miofibroblástica del estómago (IMP) es una entidad extremadamente rara que se menciona sólo en reportes de casos de revistas internacionales. En el noveno caso pediátrico anunciado en la literatura internacional, se repite los síntomas de dolor abdominal, hemorragias del aparato gastrointestinal superior y engrosamiento de las paredes del estómago, ulceraciones de la superficie luminal y anemia ferropénica. En este caso se encontró una infestación masiva por Hp.
Helicobacter pylori y migraña
Las primeras indicaciones sobre una posible relación entre dolor abdominal recurrente y migraña fueron informadas en 1995. En esta observación inicial, los vínculos con la infección por Hp no fueron demostrados.
La migraña ha sido asociada con desórdenes del tono vascular. El Hp ha sido asociado con típicos desórdenes funcionales vasculares, tales como el fenómeno de Raynaud. La infección por hp se diagnostica frecuentemente en sujetos con migraña y la erradicación de la infección genera una reducción considerable de la frecuencia de los ataques; la reducción de las sustancias vasoactivas producidas durante la infección se postula que sea el factor patogénico. Los pacientes afectados de infartos miocárdicos y coronariopatías refieren tener más ataques febriles previos al ataque miocárdico y la frecuencia de migraña y prevalencia de anticuerpos anti-Hp en ellos es también significativamente superior cuando se les compara con controles pareados sanos.
Helicobacter pylori como factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares
La infección por Hp ha sido asociada con un riesgo, hasta 2 veces mayor de padecer enfermedades cardiovasculares. La asociación es independiente de otros factores, como hábito de fumar, hipertensión arterial e hiperlipidemias. A pesar de informes contradictorios, la infección por Hp ha sido relacionada en estudios prospectivos, con el infarto del miocardio y con la enfermedad coronaria. En diabéticos, la presencia de Hp en el aparato gastrointestinal se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Una de las hipótesis se centra en la modificación del metabolismo lipídico. En un estudio de casos y controles en Finlandia se detectó una asociación entre la presencia de Hp y una concentración elevada de triglicéridos en suero y una menor concentración de HDL-colesterol. La infección crónica por Hp, acompañada de inflamación persistente de la mucosa gástrica, incrementa la concentración de proteínas de fase aguda, como fibrinógeno y ácido siálico, los cuales son predictores de la enfermedad coronaria.
Una interesante hipótesis con vinculación a la deficiencia de vitaminas del complejo B, propone a los elevados niveles de homocisteína como factor generador del elevado riesgo prematuro de arteriosclerosis y trombosis venosa. En estudios en animales se ha demostrado el daño epitelial generado por la homocisteína. La homoscisteína inhibe la secreción de óxido nítrico por las células endoteliales y esta acción facilita la agregación plaquetaria y la vasoconstricción.La homoscisteína puede además alterar el balance entre agentes favorecedores e inhibidores de la coagulación sanguínea.Existen informes de hiperhomocisteinemia en adultos (asiáticos y caucásicos) con enfermedad coronaria y que no tenían otras características de la homocistinuria homocigótica. Una fuerte correlación ha sido encontrada entre la baja ingestión o bajos niveles plasmáticos de vitaminas B, B y ácido fólico. La deficiencia de estas vitaminas se acompaña de hiperhomocisteinemia y sus niveles regresan a la normalidad con la suplementación vitamínica. A causa de la diferenciada participación de estas vitaminas en los pasos de remetilación y transulfuración de la homoscisteína, los niveles inadecuados de ácido fólico y vitamina B conducen generalmente a niveles elevados de homocisteína en ayunas o después de la sobrecarga con metionina respectivamente.
Una infestación con Hp durante un tiempo muy prolongado es capaz de generar afectaciones del crecimiento en niños por modificaciones gástricas que desembocan en una absorción deteriorada de nutrientes Los pacientes infectados con Hp sufren además de una absorción disminuida de ácido fólico y cobalamina, la cual puede generar incluso las manifestaciones polineuropáticas de la deficiencia de vitamina B por la infestación con Hp asociada a giardiasis.Por lo tanto, hipotéti-camente, la infestación con Hp es capaz de generar una deficiencia nutricional de esas vitaminas y predisponer a la acumulación de homocisteína. Ya que la infestación con Hp generalmente ocurre en la infancia y persiste durante un tiempo muy prolongado, un estado subclínico de deficiencia de estas vitaminas puede permanecer silente durante un tiempo prolongado y condicionar así el desarrollo de la arteriosclerosis.
Los fenómenos de inflamación crónica se encuentran posiblemente relacionados etiológicamente con la arteriosclerosis, aunque las evidencias son equívocas. En las placas arteroscleróticas de los vasos sanguíneos no se detecta al Hp.En muestras de suero de 880 adultos varones que participaron en la encuesta de salud del Norte de Finlandia en 1989 se analizó la contaminación por Hp por métodos serológicos. El 52 % mostró resultados positivos. Las concentraciones séricas de colesterol fueron significativamente superiores en hombres infectados por Hp. Esta asociación continuó siendo positiva después de ajustar los valores por edad, índice de masa corporal y clase social. Estos resultados soportan la hipótesis de que las infecciones crónicas modifican el perfil lipídico favoreciendo el desarrollo de la arterioscle-rosis, aunque el agente infeccioso no se aísle directamente del órgano afectado.La infección crónica puede además agravar el desarrollo de placas de ateromas ya en existencia aumentando la activación de las células T, como una respuesta inflamatoria adicional que puede participar en la desestabilización de la íntima de las arterias, resultando en la ruptura de las placas y la precipitación de los síndromes isquémicos agudos y el resultante engrosamiento de la íntima. Una deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y especialmente el ácido gamma linolénico, dihomo-gamma linolénico, araquidónico y eicosapentaenoico pueden ser factores responsables de la úlcera duodenal. Pacientes afectados de úlceras duodenales activas tienen bajas concentraciones de estos ácidos grasos en la fracción de los fosfolípidos del plasma, la cual regresa a valores normales después del tratamiento con bloqueadores de la bomba de protones.
Adicionalmente, estos PUFAs tienen la hibilidad de inhibir el crecimiento del Hp, suprimir la producción de ácido por el estómago y tanto en animales de experimentación como en el hombre, tienen la facultad de curar las úlceras y proteger a la mucosa gástrica del daño que puede generar la aspirina y los antiflamatorios no esteroideos. Como adicionalmente son conocidos por su capacidad para reducir los niveles séricos de colesterol y triglicéridos, se encuentran indicados en el tratamiento ulceroso.
Es un tema actual desde hace varios años el hecho de que la exposición al Hp, la Clamidia pneumoniae y el Citomegalo-virus puede conducir a un elevado riesgo de manifestaciones clínicas de enfermedad coronaria mediada por procesos autoinmu-nes.
Métodos diagnósticos para la detección de Helicobacter pylori
Inicialmente se consideraba como método estándar de oro de confirmación de la infección por Hp su identificación mediante pruebas histológicas y cultivo provenientes de una muestra de la mucosa gástrica obtenida por endoscopia. Posteriormente se desarrollaron pruebas alternativas con esta muestra que comprendían a la prueba de ureasa rápida, la reacción de la polimerasa en cadena (PCR) y la tipificación molecular (PCR-RFLP), pero todos ellos tienen el inconveniente de la invasividad y por tanto no son aplicables a portadores sanos; adicionalmente representan el resultado local de la muestra del estómago utilizada y no de todo el órgano, por tanto posible de mostrar falsos negativos.
Las proteínas bacterianas inducibles por estrés térmico tienen reacción cruzada con algunos antígenos de los tejidos humanos creando las bases de la autoinmunidad; estas macromoléculas están relacionadas también con los procesos inflamatorios producidos por el microorganismo.
Sobre esta base, Evans desarrolló en 1988 una prueba ELISA, basado en las proteínas de alto peso molecular asociadas al Hp. Esta prueba tiene ventajas de costo en estudios epidemiológicos: su intervalo de sensibilidad oscila entre 63-97 %. Los estudios serológicos, sin embargo, a pesar de su comprobada eficacia en estudios de terreno presentan el inconveniente de que los anticuerpos una vez que se han producido pueden mantenerse elevados hasta 6 meses después de su erradicación, lo que limita la utilidad de la prueba en los controles de tratamiento.
El Hp se encuentra también localizado en la boca. Las placas dentarías actúan como reservorio. Estudios de cuantificación están actualmente en curso.
El método considerado en la actualidad como el estándar de oro es la prueba del aliento, que utiliza urea marcada con C ó C. La prueba desarrollada por Graham y Klein en 1987 documenta la presencia de la infección momentánea y tiene una respuesta rápida a los efectos de tratamiento y a las reinfecciones que suelen producirse. El Hp produce ureasa, una enzima ausente en el aparato digestivo alto. Por ello al suministrar urea marcada a un paciente y medir la excreción del isótopo por el aire espirado, 30 min después de su ingestión, puede diagnosticarse la infección por esta bacteria. A diferencia de otros métodos, un resultado positivo con la prueba del aliento es confirmatorio de contaminación.Una modificación de este método ha sido propuesta por el Laboratorio de Radioisótopos de la Universidad de Buenos Aires, en el cual se suministra conjuntamente una solución de urea marcada con C y un coloide de Tc que no se absorbe en el aparato digestivo. Este coloide permite la visualización de la solución de urea dentro del aparato digestivo mediante la utilización de una cámara gamma, lo cual permite localizar exactamente el sitio donde se está produciendo el CO como consecuencia de la hidrólisis de la urea por el Hp. Esta combinación de la prueba del aliento con C-Urea y la visualización del desplazamiento intragástrico de la solución de Urea-C permitió elevar la sensibilidad del método al 98 % y la especificidad al 96 %.
Referencias bibliográficas
1. Warren JR, Marshall BJ. Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. Lancet 1983;1:1273-5.
2. Konturek SJ, Konturek PC, Pieniazek P, Bielanski W. Role of Helicobacter pylori infection in extragastroduodenal disorders: introductory remarks. J Physiol Pharmacol 1999;50(5):683-94.
3. Sachs G, et al. Urel regulates the amonia production of Helicobacter pylori. Science 2000;287:482-5.
4. Berger A. Scientists discover how Helicobacter survives gastric acid. BMJ 2000;320:268.
5. Martin JB. Role of VacA and the CagA locus of H Pylori in human disease. Aliment Pharmacol Ther 1996;10(Suppl 1):73-8.
6. Pounder RE, Ng D. the prevalence of Helicobacter pylori infection in the different countries. Aliment Pharmacol Ther 1995;9:833-9.
7. Dominici P, Bellentani S, Di Biase Anna Rita, Saccoccio G, Le Rose et al. Familia cluestring of Helicobacter pylori infection: population based study. BMJ 1999;319:537-41.
8. Martin JB. The role of H. pylori in gastritis and its progress to peptic ulcer disease. Aliment Pharmacol Ther 1995;9:27-30.
9. Jaakimainen RL, Boyle E, Tudiver F. Is Helicobacter pylori associated with non-ulcer dyspepsia and will eradication improve symptoms? A meta-analysis. BMJ 1999;319:1040-4.
10. Levenstein S, Prantera C, Varvo V, Scibano ML, Berto E, Spinella S, et al. Pattern of biologic and psychologic risk factors for duodenal ulcer. J Clin Gastroenterol 1995;21:110-7.
11. Lee A, Dixon MF, Danon SJ, Kuipers E, Megraud F, Larwsson M, et al. Local acid production and Helicobacter pylori: a unifying hypothesis of gastroduodenal disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 1995;7:461-5.
12. Han SW, Evans DG, el-Zaatari FA, Go MF, Graham DY. The interaction of pH, bile, and Helicobacter pylori may explain duodenal ulcer. Am J Gastroenterol 1996;91:1135-7.
13. Patel P, Mendall MA, Khulusi S, Northfiel TC, Strachan DP. Helicobacter pylori infection in childhood: risk factors and effect on growth. BMJ 1994;309:1119-23.
14. Oderda G, Palli D, Saieva C, Chiorboli E, Bona G. Short stature and Helicobacter pylori infection in Italian children prospective multicentre hospital based case-control study. BMJ 1998;317:514-5.
15. Stopeck A. Links between Helicobacter pylori infection, cobalamin deficiency, and pernicious anemia. Arch Intern Med 2000;160(9):1229-30.
16. Kaptan K, Beyan C, Ural AU, Cetin T, Avcu F, Gulsen M, et al. Helicobacter pylori-is it a novel causative agent in Vitamin B12 deficiency? Arch Intern Med 2000;160(9):1349-53.
17. Brieva L, Ara JR, Bertol V, Canellas A, Agua C del. Polyneuropathy caused by vitamin B12 deficiency secondary to chronic atrophic gastritis and giardiasis. Rev Neurol 1998;154:1019-20.
18. Capurso G, Marignani M, Delle Fave G, Annibale B. Iron-deficiency anemia in premenopausal women: why not consider artrophic body gastritis and Helicobacter pylori role? Am J Gastroenterol 1999;94:109-15.
19. Barabino A, Dufour C, Marino CE, Claudiani F, De Alessandri A. Unexplained refractory irondeficiency anemia associated with Helicobacter pylori gastric infection in children: further clinical evidence. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28:116-9.
20. Milman N, Rosenstock S, Andersen L, Jorgensen T, Bonnevie O. Serum ferritin, hemoglobin, and Helicobacter pylori infection: a seroepidemiologic survey comprising 2794 Danish adults. Gastroenterology 1998;115:268-74.
21. Annibale B, Marignani M, Monarca B, Antonelli G, Marcheggiano A, Martino G, et al. Reversal of iron deficiency anemia after Helicobacter pylori eradication in patients with asymptomatic gastritis. Ann Intern Med 1999;131:668-72.
22. Diez Ewald M, Torres Guerra E, Layrisse M, Leets I, Vizcaino G, Arteaga Vizcaino M. Prevalence of anemia, iron, folic acid and vitamin B12 deficiency in two Bari Indian communities from western Venezuela. Invest Clin 1997;38:191-201.
23. Jonsson V, Kierkegaard A, Salling S, Molander S, Andersen LP, Christiansen M, et al. Autoimmunity in Waldenstrom's macroglobulinaemia. Leuk Lymphom 1999;34:373-9.
24. Estevao Costa J, Correia Pinto J, Rodrigues FC, Carvalho JL, Campos M, Dias JA, et al. Gastric inflammatory myofibroblastic proliferation in children. Pediatr Surg Int 1998;13:95-9.
25. Mavromichalis I, Zaramboukas T, Giala MM. Migraine of gastrointestinal origin. Eur J Pediatr 1995;154:406-10.
26. Gasbarrini A, De Luca A, Fiore G, Gambrielli M, Franceschi F, Ojetti V, et al. Beneficial effects of Helicobacter pylori eradication on migraine. Hepatogastroenterology 1998;45:765-70.
27. Martide-de-Argila C, Boixeda D, Fuertes A, Canton R, Barba M, Gispert JP, et al. Helicobacter pylori infection and coronary heart disease. Gut 1995;37(Suppl 1):A25.
28. Danesh J, Peto R. Risk factors for coronary heart disease and infection with Helicobacter pylori: meta-analysis of 18 studies. BMJ 1998;316:1130-2.
29. Folsom AR, Nieto FJ, Sorlie P, Chambless LE, Graham DY. Helicobacter pylori seropositivity and coronary heart disease incidence. Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) Study Investigators. Circulation 1998;98:845-50.
30. Whincup PH, Mendall MA, Perry IJ, Strachan DP, Walker M. Prospective relations between Helicobacter pylori infection, coronary heart disease, and stroke in middle aged men [see comments]. Heart 1996; 75:568-72.
31. Niemela S, Karttunen T, Korhonen T, Laara E, Karttunen R, Ikaheimo M, et al. Could Helicobacter pylori infection increase the risk of coronary heart disease by modifying serum lipid concentrations? Heart 1996;75:573-5.
32. Lindberg G, Eklund GA, Gullberg B, Rastam L. Serum sialic acid concentration and cardiovascular mortality. Br Med J 1991;302:143-6.
33. Sung JJY, Sanderson JE. Hyperhomocysteinaemia, Helicobacter pylori, and coronary heart disease. Heart 1996;76:305-7.
34. Harker LA, Slichter SL, Scott CR, Ross R. Homocystinemia: vascular injuri and arterial thrombosis. N Engl J Med 1974;291:537-43.
35. Stamler JS, Osborne JA, Jaraki M, Rabbini LE, Mullins M, Singel D, et al. Adverse vascular effects of homocysteine are modulated by endothelium-derived relaxing factor and related oxides of nitrogen. J Clin Invest 1993;91:308-18.
36. Stampfer MJ, Malinow MR, Wiler WC, Newcomer LM, Upson B, Ullmann D, et al. A prospective study of plasma homocysteine and risk of miocardial infarction in US physicians. JAMA 1992;268:877-81.
37. Stabler SP, Marcell PD, Podell ER, Allen RH, Savage DG, Lindenbaum J. Elevation of total homocysteine in the serum of patients with cobalamin or folate deficiency detected by capillary gas chromatography-mass spectrometry. J Clin Invest 1988;81:466-74.
38. Miller JW, Nadeau MR, Smith D, Selhub J. Vitamin B6 deficiency vs. Folate deficiency: comparison of responses to methionine loading in rats. Am J Clin Nutr 1994;59:1033-9.
39. Raymond J, Bergeret M, Benhamou PH, Mensah K, Dupont C. A two-year of H. pylori infection in children. J Clin Microbiol 1994;32:461-3.
40. Markle HV. Coronary artery disease associated with Helicobacter pylori infection is at least partially due to inadequate folate status. Med Hypotheses 1997;49:289-92.
41. Brieva L, Ara JR, Bertol V, Canellas A, Agua C del. Polyneuropathy caused by vitamin B12 deficiency secondary to chronic atrophic gastritis and giardiasis. Rev Neurol 1998;26:1019-20.
42. Pilotto A, Rumor F, Franceschi M, Leandro G, Novello R, Soffiati G, et al. Lack of association between Helicobacter pylori infection and extracardiac atherosclerosis in dyspeptic elderly subjects. Age Ageing 1999;28:367-71.
43. Alnick SD, Goland S, Kaftoury A, Schwarz H, Pasik S, Mashiach A, et al. Evaluation of carotid arterial plaques after endarterectomy for Helicobacter pylori infection. Am J Cardiol 1999;83:1586-7, A8.
44. Laurila A, Bloigu A, Nayha S, Hassi J, Leinonen M, Saikku P. Association of Helicobacter pylori infection with elevated serum lipids. Atherosclerosis 1999;142;207-10.
45. Muhlestein JB. Bacterial infections and atherosclerosis. J Investig Med 1998;46:396-402.
46. Das UN. Hypothesis: cis-unsaturated fatty acids as potential anti-peptic ulcer drugs. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1998;58:377-80.
47. Birnie DH, Holme ER, McKay IC, Hood S, McColl KE, Hillis WS. Association between antibodies to heat shock protein 65 and coronary atherosclerosis. Possible mechanism of action of Helicobacter pylori and other bacterial infections in increasing cardiovascular risk. Eur Heart J 1998;19:387-94.
48. Pérez-Pérez GI, Brown WR, Cover TL, Dunn BE, Cao P, Martin JB. Correlation between serological and mucosal inflammatory responses to H. pylori. Clin Diagn Lab Immunol 1994;1:325-9.
49. Boccio J, Zubillaga M. Helicobacter pylori. Conceptos actuales. Editorial. APPTLA 1997;47:194-6.
50. Zubillaga M, Oliverti P, Calcagno ML, Coldman C, Caro R, Mitta A, et al. Min 14C-UBT: A combination of gastric basal transit and 14C-Urea Breath Test for the detection of Helicobacter pylori infection in human beings. Nuclear Med Biol 1997;24:565-9.
Recibido: 9 de octubre del 2000. Aprobado: 13 de noviembre del 2000.
Dr. Manuel Hernández Triana. Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos. Infanta No. 1158, municipio Centro Habana, Ciudad de La Habana, CP 10300, Cuba.